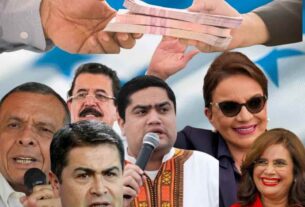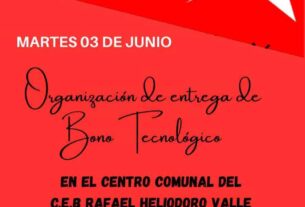A cinco semanas de los comicios generales, el proceso electoral hondureño enfrenta un ambiente cada vez más enrarecido. Lo que debería ser una fiesta democrática se ve opacada por acusaciones de espionaje, interceptaciones ilegales y sospechas de sabotaje institucional.

Todo esto dibuja un panorama alarmante que pone en jaque los pilares mismos de la democracia: la transparencia, la equidad y la confianza ciudadana.
Las recientes denuncias del consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, han desatado una tormenta política.
Ochoa afirma poseer una memoria USB con audios comprometedores que revelarían un supuesto plan para generar una crisis poselectoral, involucrando a una consejera del CNE y a un jefe de bancada de un partido tradicional.
La revelación, lejos de fortalecer la confianza en la transparencia electoral, ha encendido alertas sobre cómo se obtuvo dicha información y qué implicaciones legales y éticas conlleva.
Diversas voces —desde dirigentes de oposición hasta expertos legales— han cuestionado si existe una orden judicial que respalde la obtención de estos audios. Si no la hay, se trataría de espionaje político, una práctica condenable y peligrosa que erosiona el Estado de derecho y reabre heridas del pasado autoritario del país.
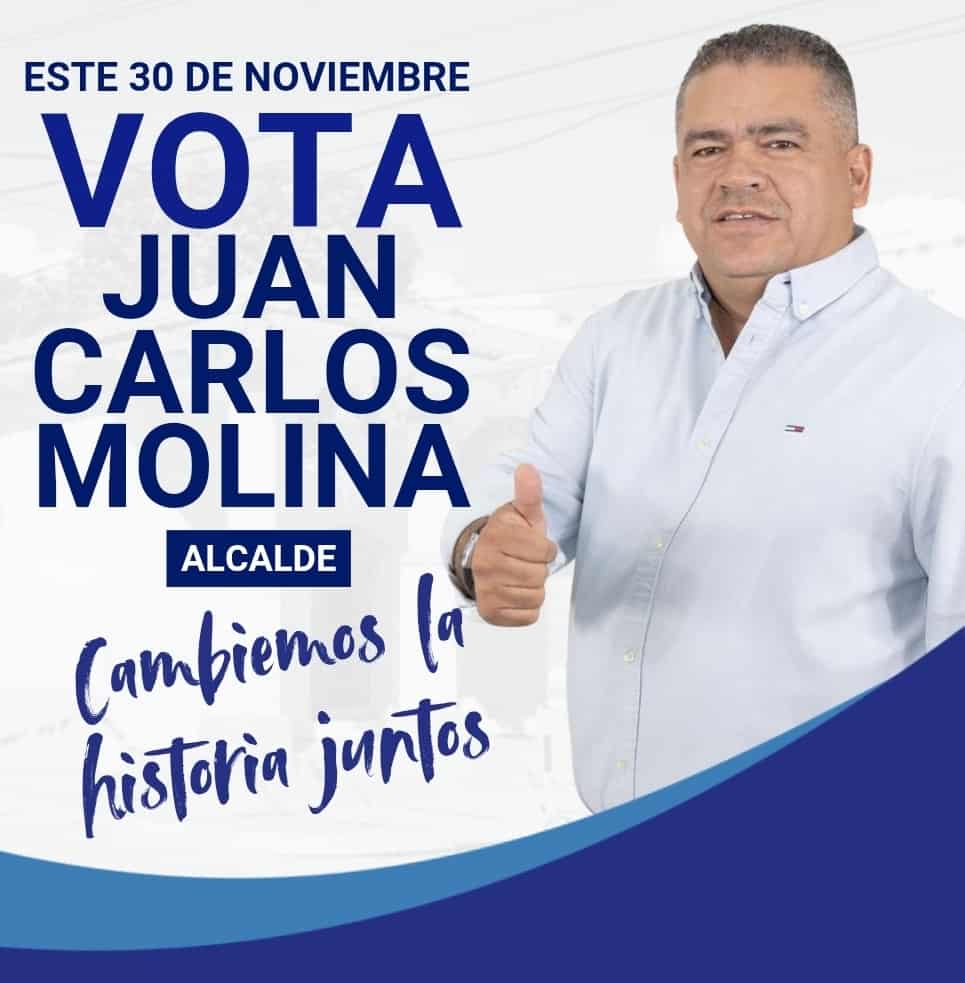
El contexto no ayuda. En un ambiente polarizado, donde el partido gobernante Libre mantiene tensiones abiertas con la oposición y con sectores del propio CNE, este tipo de acciones alimentan la narrativa de persecución política.
La diputada nacionalista María Antonieta Mejía calificó el acto de Ochoa como un abuso de poder y un intento de intimidación, mientras que dirigentes liberales advirtieron sobre los riesgos de convertir las instituciones en herramientas partidarias.
Más allá de la disputa entre colores políticos, el fondo del problema es la falta de confianza en los árbitros electorales. Si los consejeros del CNE son vistos como activistas y no como garantes de la voluntad popular, el resultado de las elecciones, cualquiera que sea, estará marcado por la duda y la deslegitimación.
A esto se suma la reciente petición del partido Libre de obtener acceso directo a los sistemas de transmisión electoral, al software de encriptación y al centro de operaciones de red del CNE. Aunque el argumento oficial es “garantizar transparencia”, la medida genera más desconfianza que certeza.
El exmagistrado Augusto Aguilar lo resumió con claridad: “El escrutinio ya es público, y otorgar acceso privilegiado a un partido político rompe el principio de equidad”.
Otorgar ese nivel de acceso en pleno proceso electoral equivaldría a abrir una puerta trasera a la manipulación de datos, con consecuencias impredecibles.
En un país con una débil institucionalidad digital y un historial de fraudes y sabotajes, el riesgo de una crisis postelectoral es real.
El Ministerio Público, por su parte, enfrenta su propio examen de credibilidad. Ha sido duramente cuestionado por su selectividad al atender denuncias, mostrando celeridad en los casos afines al gobierno y lentitud en aquellos que involucran corrupción o abuso de poder.
Como señaló el abogado penalista Fernando González, “si el árbol está envenenado, la fruta también lo está”. Una prueba obtenida ilegalmente no puede sustentar justicia; y una investigación parcializada no puede fortalecer la democracia.
Honduras se encuentra, una vez más, ante una peligrosa encrucijada. El espionaje político, la manipulación institucional y la politización de la justicia no son simples irregularidades: son síntomas de una democracia enferma que sigue sin superar su pasado autoritario.
El pueblo hondureño merece elecciones limpias, árbitros imparciales y líderes que respeten la ley, no que la usen como arma. Si las instituciones no actúan con firmeza e independencia, el país corre el riesgo de caer en una nueva crisis poselectoral que recordará los fantasmas del 2017 —y tal vez, los de décadas aún más oscuras.
La democracia hondureña no caerá por falta de votos, sino por falta de confianza.
Y esa confianza, hoy más que nunca, pende de un hilo.