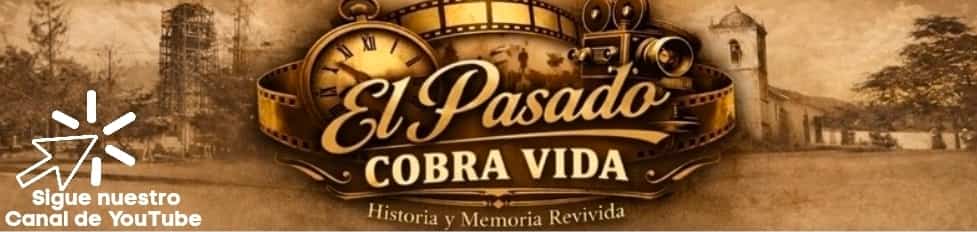La candidata presidencial del Partido Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, declaró que la inversión extranjera debe ser “complementaria” y que su prioridad, de llegar al poder, sería “volver al campo y producir”, argumentando que los Tratados de Libre Comercio (TLC) “han cortado la libertad del pueblo para producir” y “concentran la riqueza en grupos de poder”.

“La inversión extranjera, fíjese usted, lo que dice esta Constitución de 1882 es que es complementaria. Lo que debemos hacer nosotros es volver al campo, volver a producir, porque lo hemos abandonado. Se ha abandonado el campo porque hay unos TLC que han cortado la libertad de la gente para producir y tener buenos precios para poder vivir”, dijo Moncada en una intervención.
Sin embargo, su planteamiento, más cercano a un discurso ideológico que a una lectura económica actualizada, ignora el papel crucial que la inversión extranjera ha tenido —y sigue teniendo— en el desarrollo de regiones como el valle del Aguán, donde empresas agroindustriales como Standard Fruit de Honduras (Dole), han sido motores de empleo, infraestructura y exportación durante décadas.
La visión de Moncada, centrada en una interpretación anacrónica de la Constitución de 1982 —una carta ya derogada— y en un rechazo general a los tratados de libre comercio, responde más a una nostalgia política que a una comprensión técnica de la economía global actual.
Honduras, un país históricamente agrícola, no puede sostener su economía moderna sin el flujo de inversión extranjera directa, especialmente en los sectores que dinamizan el empleo y generan divisas: agroindustria, energía renovable, telecomunicaciones, manufactura y turismo.
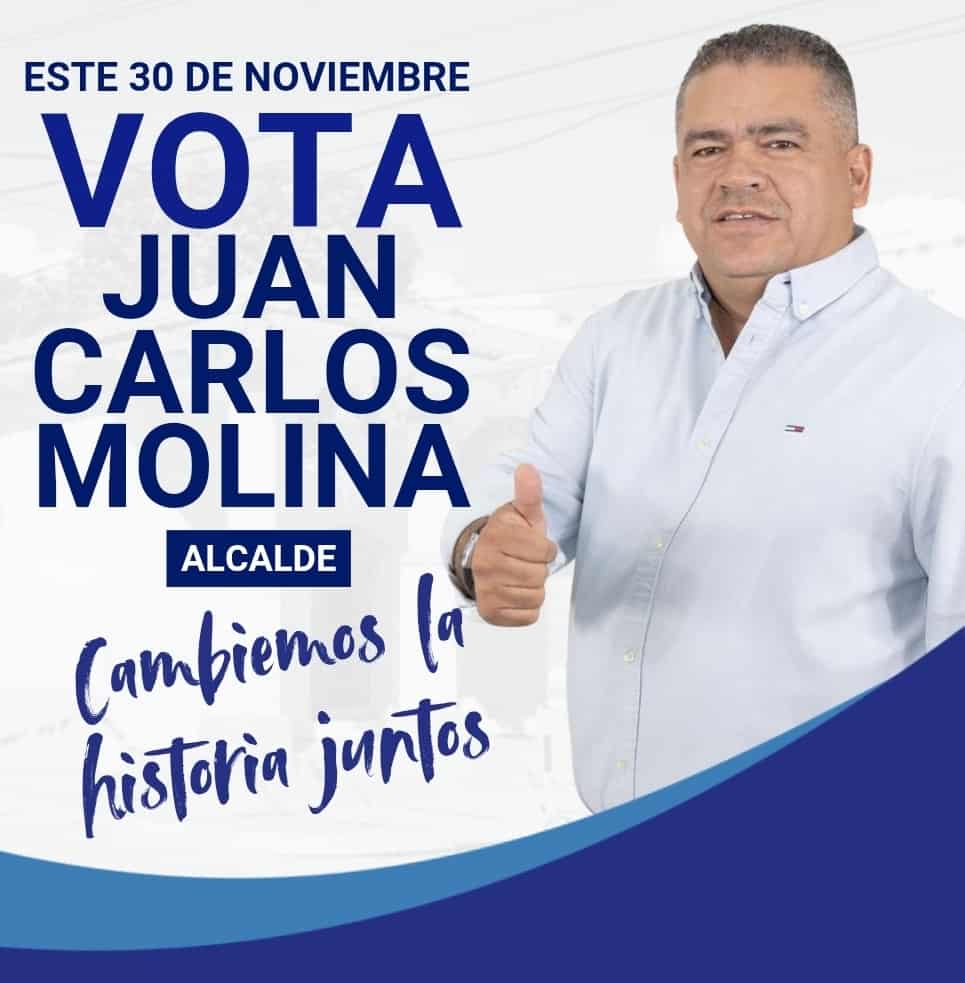
Los TLC, lejos de “quitarle libertad al productor”, han abierto mercados que antes eran inaccesibles, permitiendo que productos hondureños —como el café, la tilapia, la palma africana y los vegetales del Aguán— lleguen a Estados Unidos, Europa y Asia. El problema, según analistas, no está en los tratados, sino en la falta de apoyo estatal al pequeño productor nacional para aprovecharlos en igualdad de condiciones.
“Culpar a los TLC del abandono del campo es una lectura simplista”, señala un economista consultado por este medio. “El campo se abandonó porque el Estado dejó de invertir en asistencia técnica, infraestructura y acceso al crédito. No porque las empresas extranjeras vinieran a invertir”.
Olanchito, es una muestra viva de cómo la inversión extranjera ha coexistido con la producción local. La presencia de la Standard Fruit de Honduras, desde mediados del siglo XX, no solo generó miles de empleos, sino que impulsó caminos, escuelas y programas agrícolas en las comunidades del valle del Aguán.
Si bien la empresa ha sido objeto de críticas históricas —algunas justificadas por su poder económico en el pasado— su impacto en el desarrollo regional es innegable. Hoy, bajo nuevas regulaciones y esquemas de sostenibilidad, las transnacionales operan como aliadas del crecimiento local, generando oportunidades que el Estado hondureño, por sí solo, no ha podido garantizar.
El problema no es la inversión extranjera, sino la ausencia de políticas nacionales que la regulen y la orienten al beneficio común. Mientras tanto, las declaraciones de Moncada dejan entrever un proyecto político más centrado en desconfianza y confrontación que en competitividad y atracción de capital.
Paradójicamente, los países que Libre suele citar como ejemplo —como México, Brasil o incluso China— son potencias agrícolas precisamente porque combinaron inversión extranjera, tecnología y apoyo estatal.
Rechazar el capital internacional no devuelve la autosuficiencia al campo: la condena al aislamiento y al estancamiento.
En un contexto donde Honduras compite por atraer inversiones de zonas francas, energías limpias y exportación agrícola, proponer un modelo cerrado al mundo puede tener efectos devastadores, especialmente para regiones rurales que dependen de la agroindustria.
El discurso de Rixi Moncada suena bien desde la emoción nacionalista, pero falla desde el sentido económico. El campo hondureño no necesita aislamiento, necesita alianza. Y esas alianzas —con inversión nacional, extranjera y comunitaria— son las que pueden revivir la producción rural, mejorar precios y devolver dignidad al agricultor.
Volver al campo sí, pero con tecnología, con inversión, con mercados abiertos y con visión. No con nostalgia, ni con discursos que culpan a los tratados o a las empresas, sino con políticas reales que devuelvan al productor hondureño lo que la corrupción y el abandono estatal le quitaron.